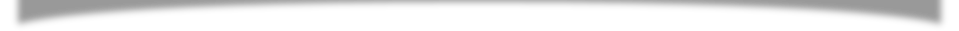Las llamas se reflejaron en sus ojos.
Nuevamente todo había terminado con el fuego. Ni un pedazo de papel, ninguna fotografía, nada.
La primera vez fue a los trece años, después de su primer poema.
Se desveló para escribirlo, pero al final no le gustó y lo echó al cesto de basura. Así comenzó su manía. La mañana siguiente, en el colegio, se la pasó esperando el toque de salida. Recordó que sólo había estrujado el papel con el poema y le preocupaba que alguien pudiera reabrirlo y leerlo y descubriera que tenía su firma. Cuando regresó a la casa, encontró el cesto en el mismo lugar y con toda la basura de la noche anterior. Respiró tranquilo al recuperar su poema arrugadamente intacto. Lo releyó forzándose a verlo bueno. No, es una porquería, se dijo mientras lo rompía. Su alivio duró poco. Esa noche apenas durmió unas horas, pues se le ocurrió el absurdo de que Pascual, su rival en el colegio, interceptaría el camión recolector de basura, tomaría los fragmentos de papel con el poema y los pegaría para leerlo con tono burlón ante los compañeros de clase. Debí garabatearlo encima, romper los pedazos en más pedazos y éstos en pedacitos, se recriminó. El resto de la semana temió la risotada de los demás estudiantes, quienes, por el contrario, se molestaron por su agresividad cuando conseguían acercársele.
Lo que sucedió después definió su enfermedad. Imaginó hasta creerlo que en el vertedero municipal algún buscador de desechos reconstruiría su poema y sin entenderlo lo dejaría a la vista de todos. El fin de semana compró todos los periódicos con suplemento literario para revisar si lo habían publicado. Puede que haya caído en manos de otro poeta y que me haya plagiado; el poema es malo, pero es mi poema. En realidad, deseaba que alguien se atribuyera el poema, porque de esa forma se libraría de tal responsabilidad. Intentó convencerse de que resultaba imposible localizar las piezas de un papel entre miles de toneladas de basura. No obstante, fue después de la tercera docena de periódicos cuando aceptó que su poema había desaparecido para siempre.
Sucedió por un descuido. Una noche olvidó empacar los papeles rotos y al amanecer la sirvienta de la casa los echó en el cesto de basura de la calle. El viento soplaba fuerte y los trocitos volaron junto a las hojas secas. Corrió a recogerlos. Parecía un desquiciado cazando moscas, con los cabellos largos ondulando por la brisa, los espejuelos torcidos y su cuerpo flaco que casi flotaba en medio de la calle donde se insinuaba la lluvia. Mira, se decía para justificarse, este pedacito tiene mi firma: ¡qué no haría con él un crítico literario en el futuro! Fantaseaba.
Poco a poco su inquietud por el destino de sus escritos se convirtió en obsesión. Todo lo rompía cartas, recados, apuntes, libretas con números telefónicos, agendas, listas de compra; ya no sólo porque tuvieran su nombre; si estaban escritos con su letra, los hacía trizas. Con el tiempo fue desarrollando técnicas para deshacerse de sus textos. Dispuso fundas de distintos colores para botar los papeles según su importancia: en fundas color gris, los comunes; en las de color amarillo, los comprometedores; y en las de color rojo, los ultrasecretos: sus poemas. También la forma de romperlos era distinta en cada caso. Trituraba los poemas, casi los pulverizaba; en cambio, se deshacía más rápido de los apuntes de colegio. Si le tocaba desaparecer algún escrito camino a la casa, echaba un pedazo en un cesto, otro pedazo en un cesto distinto, y se guardaba el resto para asegurarse de que quedaría incompleto.
No puedo arriesgarme, no puedo arriesgarme; otro descuido y echaré todo a perder, se repetía a cada momento. Pero volvió a descuidarse en más de una ocasión. Dentro de varios libros que obsequió a algunos amigos se le escaparon borradores que olvidó romper. Y no rescató a tiempo los documentos que mezcló por error con una carta que envió a su padre al extranjero. Sin embargo, fue el poema que le devolvió la lavandera de la casa lo que lo hizo decidirse. La tinta estaba parcialmente corrida y los bordes del papel ablandados por el agua, pero podía leerse. No recordaba cuando lo había metido en el bolsillo trasero del pantalón.
Entonces pensó en el fuego.
Gritó de emoción al remover las cenizas en el anafe comprobando que ni una letra se había salvado. Sonrió. El fuego lo acaba todo, no deja huellas. Desde entonces, siempre llevaba consigo una caja de fósforos. Así como antes todo lo rompía, ahora lo quemaba todo. En la calle, en la casa, en los jardines del colegio, dondequiera prendía su fogata y esperaba basta que los papeles se consumieran por completo para no tener dudas de su destrucción.
Estaba tranquilo. Engordó un poco. El fuego le daba paz.
Su madre, alarmada por las advertencias de los vecinos, hizo que fuera al psiquiatra.
-¿Te castigaron alguna vez por equivocarte? -le preguntó el psiquiatra tratando de establecer el origen de su perfeccionismo que intuyó desde que lo vio reorganizar el escritorio ordenando los adornos, las libros, el bloque de recetas y el teléfono con simetría exactísima.
-No lo recuerdo muy bien -le respondió él mientras cerraba un ojo para comprobar visualmente que los libros estaban justamente a una pulgada del borde de la madera-. Creo que no, aunque siempre sentí miedo de que me castigaran si me equivocaba.
-¿Sabes? -le comentó el psiquiatra en tono amigable-, nuestros padres no saben el daño que nos causan cuando nos hacen creer que somos perfectos; ¿crees que somos perfectos?
No respondió. Fuera de la clínica, aprovechó la tardanza del autobús para quemar unas líneas que había dibujado nerviosamente en la sala de espera del consultorio. Luego puso cuidadosamente en la cajita un fósforo apagado en sentido contrario a los fósforos sin usar para recordar que tenía que revisar unas documentos que guardaba en la casa. Quedaban dos o tres fotografías, el acta de nacimiento, el diploma de séptimo grado, algunas tarjetas postales y tres o cuatro poemas. Lloró al terminar el inventario. No era para menos. Había dedicado casi todo su tiempo a disimular sus pasos y a los diecisiete años no tenía nada que mostrar con orgullo. ¿Para qué cuidar mi pasado si carezco de méritos?, se preguntó con amargura.
Se sumió en depresión. Los papeles formaron pequeñas montañas que le dificultaban caminar y tuvo que abandonar la pequeña oficina que había improvisado en la habitación de servicio aprovechando que la sirvienta había dejado el empleo por temor a morir quemada. Durante semanas, no le preocupó si alguien leía a escondidas sus escritos, si moría antes de incinerar sus poemas impublicables, si le hurtaban un poema premiable. Durmió, sobre todo, y en los pocos momentos en que estuvo despierto no hizo otra casa que balancearse en la mecedora de la habitación imaginando ser un poeta laureado.
-El temor a equivocarte -le aconsejó el psiquiatra en una de las consultas- te impedirá concluir tus trabajos; debes terminar algo, aunque no quede todo lo bueno que deseaste.
Él escuchaba mirando sus dedos, con los que hacía un curioso juego de combinaciones. Alternó una vez más el meñique con el mayor y el anular con el índice antes de contestar:
-Si uno dispone de todo el tiempo para hacer algo, ¿por qué no hacerlo perfecto?
-Quien no se arriesga al abismo no alcanzará la cima -casi recitó el psiquiatra, sabiendo que a él le gustaba escribir poemas.
-No puedo... -empezó a decir e hizo un gesto de enfado porque alternó el índice con el mayor y éste con el meñique, cuando a la vuelta tocaba alternar índice con meñique y mayor con anular.
Otra vez en la habitación y balanceándose en la mecedora, pensó en todo lo que pudo haber hecho y no hizo. Hubiera completado un primer libro, o ganado un premio en un concurso universitario, o por lo menos publicado unos poemas en la prensa. Cada balanceo parecía marcar el tiempo que transcurría inexorablemente. Es mejor no publicar algo de lo cual arrepentirse luego... Cierto, no he hecho nada, pero tengo lo que muchos desean: la tranquilidad de no haberme equivocado... Si no he hecho nada imperfecto, entonces soy perfecto...
Recordó que tenía que deshacerse de los montones de papeles que permanecían acumulados. Paró de mecerse, se levantó y fue hacia su pequeña oficina. Al entrar, sintió estar ante un cementerio de ideas. Rebuscó en sus bolsillos la cajita de fósforos.
¿Te hicieron elogios que te inspiraran metas demasiado difíciles?, rememoraba las palabras del psiquiatra, mientras encendía los papeles. Miró el fuego con aire ausente. Las llamas crecían amenazantes, crepitaban. Prueba a equivocarte, nadie te juzgará por ello, no debes sentirte culpable...
Sus ojos centellearon, angustiados primero, después aterrados, hasta que ennegrecieron, como los papeles y las fotografías.