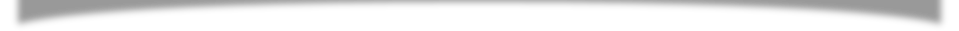Ellos no fueron novios en la Secundaria (como han afirmado, sin fundamento, algunas vecinas del barrio): todos sabíamos que Conchita lo amaba desde entonces, o desde siempre, manteniéndose a distancia. Todos habíamos ensayado un par de bromas en torno a aquel amor imposible entre la gorda y melancólica Conchita, y Pepe, el atleta sonriente, el rompecorazones más popular de Santa Felisa. Todos nos enteramos, sin demasiado asombro, del encontronazo nocturno, jadeante, sin futuro, de pie los dos en el pasillo, Pepe un poco borracho, Conchita entregándose como sólo se entregan las muchachas gordas, castas y solitarias si -por azar- tropiezan en la oscuridad con el Príncipe Azul. No hay dudas de que aquello ocurrió, y fue cuando Pepe ya estaba en la universidad y Conchita repetía (bruta, la pobre, incapaz de digerir los logaritmos) el segundo año de un Pre que no terminaría nunca. Pero novios, no; qué va. Quien conoció a Pepe en su época de oro, puede asegurar que ni por mil pesos hubiera caminado una cuadra de la mano de Conchita. Hizo lo del pasillo oscuro porque se había tornado unas cuantas cervezas, y los socios -por joder, viendo los ojos de carnero degollado que ponía Conchita- le dimos cranque. O quien sabe por qué. Pero al día siguiente, o al minuto siguiente, se arrepintió y lamentó una mancha en su limpio historial construido a base de pepillas muy sexys o, en todo caso, divorciadas con apartamento y buen sueldo. Y la reacción de Pepe fue ofenderse: pero no nos cargó el muerto a los que lo cranqueamos en la fiesta, ni al impulso que lo arrastró al pasillo (impulso que ahora, con el tiempo y todo lo ocurrido, habría que analizar más detenidamente). Le echó la culpa a Conchita, se ofendió con ella y le retiró el saludo.
Después, Pepe, ya graduado, se casó y -como tantos otros socios- se fue del barrio. Los que nos quedamos, vimos con cuánta crueldad pasaba el almanaque por encima de Conchita. Engordó mas, y en las piernas bolsudas se le ramificaron las várices. Se ponía vieja a una velocidad supersónica, con mucha mayor rapidez que las demás mujeres del barrio. Y es que también se dejó caer: no le importaban la gordura, ni las canas, ni la moda. Para colma, la madre se enfermó de algo que la dejó inválida, y Conchita abandonó su puesto de cajera en una pizzería y se dedicó a bañar a la vieja, darle la comida, sacarla al balconcito por las tardes para que cogiera sol. Ella salía únicamente para ir a la bodega, y caminaba arrastrando los pies, gorda, muy gorda, con su jabita de saco en la mano. Ahora la gente afirma que Conchita estaba esperando, que ella siempre supo lo que iba a pasar. Lo cierto es que un hombre cincuentón, calvo y bien vestido, estuvo rondando la casa sin lograr ni una sonrisa a cambio. Y según las vecinas mejor informadas, hubo otro pretendiente: un mulato alto que ganaba una millonada como chofer de taxi. Los dos fueron alejados sin remedio por la mirada ausente, enorme, de Conchita. No sólo resultaba inexplicable que ella, tan gorda y avejentada, conservara magnetismo como para atraerse dos pretendientes: a los ojos del barrio era triplemente inexplicable que se diera el lujo de rechazarlos. Como si supiera lo que iba a pasar.
Mientras tanto, Pepe cosechaba éxitos laborales e iniciaba con entusiasmo un segundo matrimonio. Se le podía ver una o dos veces al mes, cuando visitaba a los viejos. Ya no practicaba basket, y le había salido una barriguita. Fue la época en que empezó a venir en un carro estatal, y nos regaló a los pocos socios que vivíamos todavía por allí, unos bolígrafos plásticos, muy bonitos, traídos de afuera. No le guardaba rencor a Conchita, y estaba claro que ella aparecía incluida en el amplio saludo que Pepe lanzaba hacia el barrio cuando descendía del automóvil. Por supuesto, en esos momentos todo el mundo miraba a Pepe y a nadie se le ocurría buscar los grandes ojos de Conchita en el balcón de enfrente: cuál seria la expresión de aquellos ojos, qué habría en ellos, es un dato que el barrio ya no podrá obtener.
La vida de Pepe era tan intensa y luminosa como árida y opaca la de Conchita. De la primera nos llegaban noticias frecuentes gracias al padre, lleno de legítimo orgullo: jubilado y locuaz, el viejo tenía un solo tema de conversación (Pepe, sus hazañas) y con él recorría el barrio después de la comida. Muchas veces mostraba fotos y tarjetas postales de los países visitados por Pepe; o bien describía en detalle el reloj japonés -provisto de calendógrafo, despertador, brújula y horóscopo- que ejecutaba celosamente sus complejísimas funciones desde la muñeca de Pepe; o quizás aportaba, bajando la voz con una sonrisa de complicidad, el rumor de un posible cambio de estructura donde estaban implicadas una zona del aparato ministerial y varias empresas, con motivo del cual vendría forzosamente un ascenso importante para su hijo; y siempre, a manera de conclusión, nos guiñaba un ojito lujurioso, para decimos que estuviéramos tranquilos: que el matrimonio no había domeñado al Tenorio infatigable, al rompecorazones de Santa Felisa, que Pepe mantenía un ritmo de aventurillas bastante activo, y que el exceso de trabajo y de responsabilidades no había menguado un ápice su legendaria vitalidad. De este modo el viejo nos mantenía al día, y el barrio podía hablar así de uno de sus hijos descollantes con referencias de primera mano.
Una tarde que nos cogió a todos por sorpresa, Pepe regresó. Acababa de divorciarse por segunda vez, y se veía cansado, mientras extraía del carro cajas y cajas de cartón, y una tonga de percheros con buena ropa. Su saludo a la gente se le quedó a medias, como si el codo derecho no le funcionara bien. Alguien advirtió que estaba sin afeitar, y eso, en Pepe, siempre tan cuidadoso de su aspecto, era un mal signo.
Los viejos lo recibieron con la mayor de las alegrías, y concentraron sus fuerzas y recursos en hacerle la vida lo mas fácil posible. Destinaron al hijo el mejor cuarto de la casa, con cama matrimonial y todo, y ellos se acomodaron en el cuarto chiquito y la cama estrecha que habían pertenecido a Pepe en los lejanos días de su niñez y adolescencia. La madre hizo filigranas para garantizarle un menú variado y altamente nutritivo, y el padre -durante las siestas de Pepe, los domingos- se convertía en un cancerbero implacable que reprimía el alboroto y las carreras de los niños a través del portal.
Sin embargo, aunque había regresado al barrio, en cierto modo Pepe no había regresado. Para los viejos socios se hacía difícil acercarse a él: hacía mucho tiempo que los bolígrafos plásticos se habían roto o gastado, y Pepe se mantenía huraño. Jamás se daba una vuelta por la mesa de dominó, que seguía en actividad, desafiando los años, bajo el bombillito de la bodega; ni tenía un rato para recordar los ya borrosos quinces en el Patricio, las fiestas en La Copa, en casa de Lucy, las caminatas basta el Anfiteatro.
Cuando la mama de Conchita murió, Pepe sólo estuvo quince minutos en la funeraria. Tal vez lo esperaban reuniones urgentes, y el barrio y la propia Conchita supieron justificarlo. Era la época en que Pepe llevaba a todas partes la misma cara de preocupación, cargada de malos presagios.
Luego el carro desapareció de su sitio habitual, y la gente observó con explicable curiosidad como Pepe entraba y salía del barrio por sus propios pies. Caminaba con paso ligero, balanceando en la mano derecha su maletín diplomático. Miraba al frente con cierta rigidez y, para asombro de muchos, sus hermosas camisas comenzaban a desteñirse en las axilas y en el cuello.
Conchita, par su parte, había reconquistado su puesto en la pizzería. Ahora empleaba mucho tiempo sentada en el balconcito, donde zurcía cualquier cosa y dejaba vagar los ojos inmensos por el atardecer del barrio.
Los profetas a posteriori que nunca faltan, los que quieren pasarse de listos, se permiten hablar de "antecedentes" y "señales". Especulan acerca de un supuesto intercambio de miraditas que notaron tal o más cuál día, y algunos, influidos por revistas de divulgación seudocientífica, han aludido a una corriente telepática que atravesaba la calle, uniendo con un hilo invisible el balcón de Conchita y la casa de Pepe. En realidad, nadie escapó del asombro, ancho, definitivo, que cayo sobre el barrio como una niebla densa.
Aquel domingo inolvidable en que Pepe cruzó la calle, paso a paso, y subió la escalera hasta el apartamento de Conchita, todos estábamos cogiendo fresco o jugando dominó o conversando en el grupo de la esquina. Todos pudimos verlo y adivinar que ocurría algo trascendente para Pepe, para Conchita y (¿por qué no?) para el propio barrio. El dominó se interrumpió unos segundos. La gente dejó de hablar de lo que estaba hablando, y quedó pendiente de la escena.
Pepe, contra su costumbre, anduvo despacioso. Miraba, ya sin rigidez, al balcón que se alzaba al otro lado de la calle. Y esta vez sí vimos a Conchita: sus grandes ojos rejuvenecidos, casi diríase que tiernos, recibiendo al que se aproximaba.